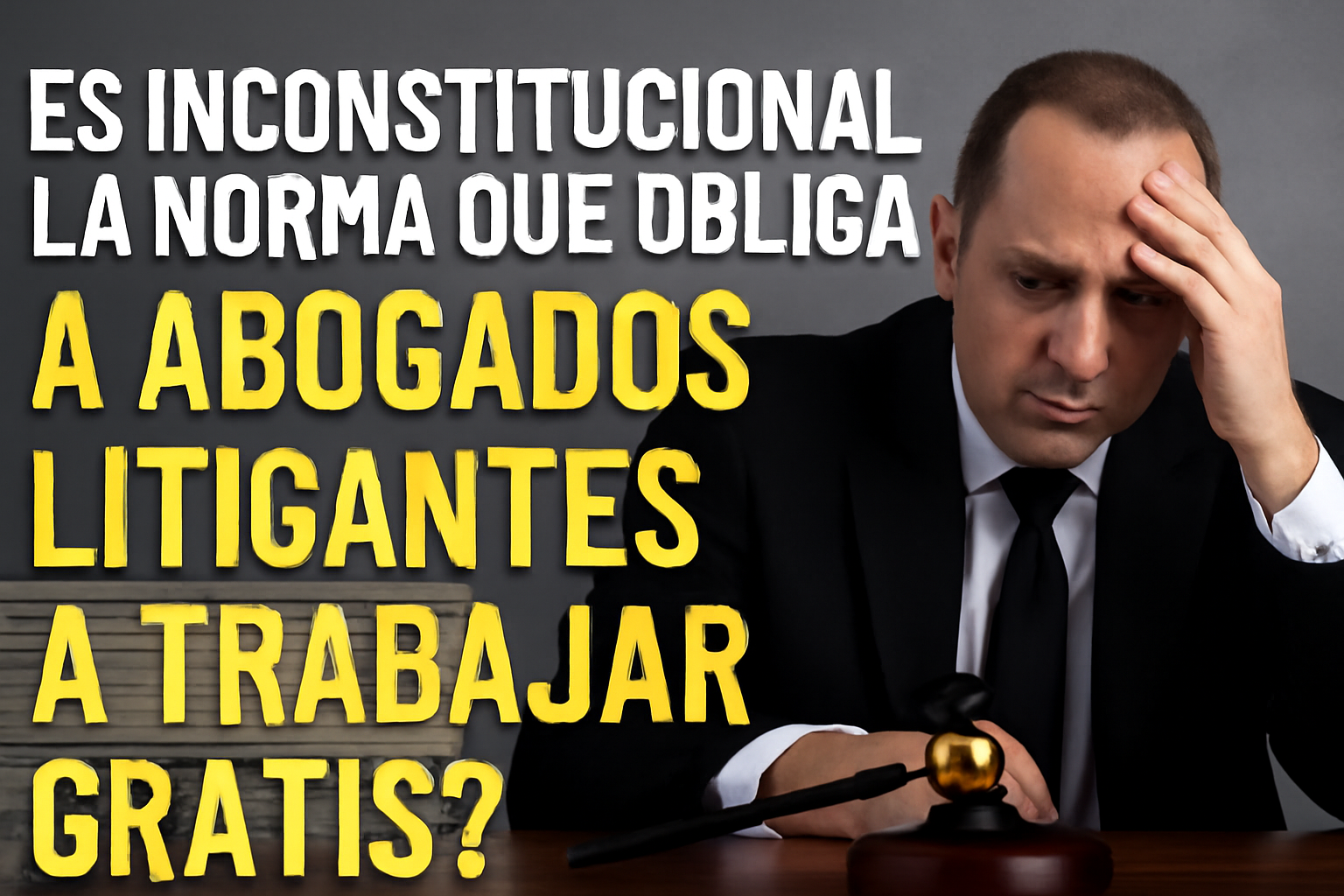Last Updated on 22 de julio de 2025 by Grupo valencia
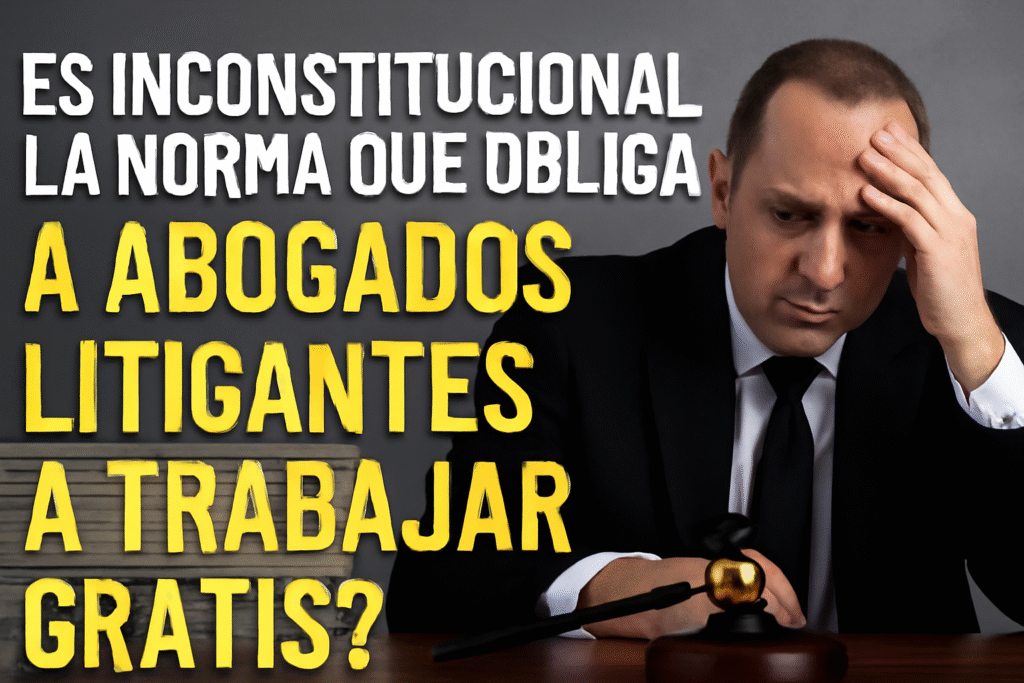
El numeral 7 del artículo 48 del Código General del Proceso (CGP) –Ley 1564 de 2012– dispone que la designación de un curador ad lítem recaerá en un abogado en ejercicio habitual, quien deberá desempeñar el cargo gratuitamente como defensor de oficio, con aceptación forzosa (obligatoria) salvo que acredite estar actuando ya en más de cinco procesos como defensor de oficio. En otras palabras, todo abogado litigante puede ser asignado por el juez para representar a una parte ausente o incapaz, sin recibir honorarios, hasta en cinco procesos simultáneos. Si se rehúsa injustificadamente, enfrenta sanciones disciplinarias. Esta norma se conecta con principios procesales como el derecho de defensa y acceso a la justicia de quienes no comparecen, pero impone una carga pública específica sobre los abogados litigantes.
Análisis para una acción de inconstitucionalidad del numeral 7 del artículo 48 del CGP
Contenido
Análisis para una acción de inconstitucionalidad del numeral 7 del artículo 48 del CGP. 1
-Análisis constitucional interno. 2
Contenido de la norma y obligaciones impuestas: 2
Normas relacionadas y comparación con otras figuras: 3
Jurisprudencia constitucional relevante: 3
Argumentos y contra-argumentos en debate constitucional: 4
Análisis crítico – cargas públicas y proporcionalidad: 4
La evaluación bajo el test de proporcionalidad ofrece más luces: 5
Proporcionalidad en sentido estricto: 5
En conclusión, existen bases jurídicas internas para una nueva acción de inconstitucionalidad. 6
-Estudio socioeconómico y fáctico. 6
Número de abogados litigantes y contexto laboral: 6
Carga económica de los procesos gratuitos: 7
Distribución real de las designaciones y carga de trabajo: 8
Impacto en las condiciones de vida y ejercicio profesional: 8
-Análisis comparado de la defensa gratuita y la curaduría ad lítem.. 9
Otros países Latinoamericanos: 13
Requisitos y control para acceder a defensa gratuita: 14
Costos promedio y financiamiento: 15
Rotación y limitación de casos: 15
-Revisión doctrinal y académica. 16
El derecho al mínimo vital del profesional independiente: 16
Libertad profesional y libertad económica: 17
Función social de la abogacía y deber de solidaridad: 18
Distribución equitativa de cargas y solidaridad general vs. sectorial: 19
-Propuestas de reforma normativa. 20
1. Crear un Fondo o Auxilio Estatal para la Defensa de Ausentes: 20
2. Implementar un Sistema de Turno de Oficio Remunerado: 21
3. Atribuir la función de curador ad lítem a la Defensoría del Pueblo o entes similares: 21
4. Limitar la obligación gratuita a situaciones verdaderamente excepcionales: 22
5. Solicitar reembolso de honorarios al ausente vencido o al vencido temerario: 23
6. Mayor evaluación de la necesidad de curador en cada caso: 23
En conclusión, las alternativas existen y son viables. 24
-Análisis constitucional interno
Contenido de la norma y obligaciones impuestas:
El numeral 7 del artículo 48 del Código General del Proceso (CGP) –Ley 1564 de 2012– dispone que la designación de un curador ad lítem recaerá en un abogado en ejercicio habitual, quien deberá desempeñar el cargo gratuitamente como defensor de oficio, con aceptación forzosa (obligatoria) salvo que acredite estar actuando ya en más de cinco procesos como defensor de oficio. En otras palabras, todo abogado litigante puede ser asignado por el juez para representar a una parte ausente o incapaz, sin recibir honorarios, hasta en cinco procesos simultáneos. Si se rehúsa injustificadamente, enfrenta sanciones disciplinarias. Esta norma se conecta con principios procesales como el derecho de defensa y acceso a la justicia de quienes no comparecen, pero impone una carga pública específica sobre los abogados litigantes.
Normas relacionadas y comparación con otras figuras:
Es relevante contrastar que otros auxiliares de la justicia (como secuestradores de bienes, peritos, intérpretes, etc.) sí reciben remuneración por sus servicios, según el mismo artículo 48 y reglas conexas, mientras que al curador ad lítem se le exige trabajar gratis. También existe en el CGP la figura del amparo de pobreza para partes sin recursos, en la cual el abogado de oficio puede llegar a percibir una retribución eventual (por ejemplo, un porcentaje del resultado del proceso). Esto evidencia un trato desigual: el curador ad lítem no tiene derecho a honorarios bajo ninguna circunstancia, a diferencia de otros auxiliares o defensores de pobres, lo cual genera un posible problema de igualdad ante la ley. Adicionalmente, la Constitución Política de Colombia garantiza la libertad de escoger profesión u oficio y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (arts. 26 y 25 C.P.), lo que se relaciona con la autonomía profesional de los abogados y su derecho a obtener medios de sustento por su labor.
Jurisprudencia constitucional relevante:
La norma fue objeto de varios controles ante la Corte Constitucional en 2014. En Sentencia C-083 de 2014, el demandante alegó violación de la igualdad y el trabajo, argumentando que solo a los abogados se les imponía esta carga gratuita sin justificación, privándolos de su remuneración. La Corte, sin embargo, declaró exequible (constitucional) la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” respecto de los cargos de igualdad y derecho al trabajo. Posteriormente, en Sentencia C-369 de 2014, la Corte volvió a estudiar el tema frente al mínimo vital del abogado, y también terminó declarando exequible la disposición impugnada. En síntesis, la Corte Constitucional confirmó la constitucionalidad de la obligación gratuita, concluyendo que no vulnera ni la igualdad, ni la libertad profesional, ni el derecho al trabajo ni el mínimo vital del litigante, basándose en consideraciones de función social de la abogacía y solidaridad.
Argumentos y contra-argumentos en debate constitucional:
En esos procesos, la parte demandante y varios intervinientes plantearon que la regla impone una carga pública desproporcionada a un grupo específico (los abogados litigantes), en detrimento de sus derechos fundamentales. Se señaló que: (1) Desconoce la igualdad (art. 13 C.P.) al tratar peor a los abogados versus otros auxiliares remunerados y al imponer a unos ciudadanos un deber que otros no soportan; (2) Vulnera el derecho al trabajo digno (art. 25 C.P.), puesto que se les obliga a trabajar sin remuneración, contrariando la protección especial al trabajo y la regla general de que todo trabajo debe ser remunerado justamente; (3) Afecta el mínimo vital del abogado (derivado del derecho fundamental a una subsistencia digna, art. 53 C.P.), dado que para muchos profesionales esos honorarios representan ingresos necesarios para su sostenimiento. En esencia, se alegó que la norma equivale a una suerte de “trabajo forzoso” no remunerado que puede comprometer la estabilidad económica del abogado y su familia.
Por el lado opuesto, el Estado defendió la norma apoyándose en el principio de solidaridad y la función social de la profesión jurídica. El Congreso y el Ministerio de Justicia argumentaron que la abogacía tiene un deber de colaboración con la justicia y de servicio a la comunidad, por lo cual es legítimo exigir ciertos sacrificios razonables en pro del acceso a la justicia de quienes no pueden contratar abogado. Se enfatizó que esta carga no es excesiva ni ilimitada, ya que: (i) la designación de curadores es rotativa, evitando recargar siempre a los mismos (en teoría, un abogado no sería nombrado de nuevo hasta agotar la lista de profesionales disponibles); y (ii) existe un límite de 5 casos simultáneos, permitiendo excusarse si el abogado ya atiende cinco encargos de este tipo. Según esta postura, la medida persigue un fin constitucional válido (garantizar el derecho de defensa y la igualdad de armas en el proceso), es adecuada para ese propósito y no desproporcionada, dado que no impide al litigante ejercer su profesión remunerada en otros asuntos en paralelo. Incluso se citó precedente de la Corte (Sent. C-071/1995) que avaló la figura del defensor de oficio obligatorio y gratuito en el sistema penal, como expresión de la solidaridad y la dignidad de la profesión jurídica.
Análisis crítico – cargas públicas y proporcionalidad:
Aun cuando la Corte Constitucional en 2014 avaló la norma, persiste un debate jurídico sobre si esta carga impuesta a los abogados es constitucionalmente proporcionada. El principio de igualdad frente a las cargas públicas (derivado de los arts. 13 y 95 C.P.) exige que los deberes y contribuciones exigidos por el Estado se repartan equitativamente y con justificación suficiente. Cuando una medida estatal legítima impone a un individuo un sacrificio especial en beneficio de la comunidad que los demás no soportan, se rompe el equilibrio de las cargas públicas y surge un problema de justicia distributiva. En este caso, solo los abogados litigantes (y dentro de estos, principalmente quienes ejercen en sede judicial civil) son compelidos a trabajar gratuitamente hasta cierta cuota anual, algo que no ocurre con otros profesionales ni con la mayoría de ciudadanos. Esto plantea dudas sobre la equidad del instrumento: ¿por qué debe recaer el costo de garantizar la defensa de ausentes únicamente en este gremio profesional, y no ser asumido por el Estado en general?
La evaluación bajo el test de proporcionalidad ofrece más luces:
(1) Fin legítimo: la norma persigue un objetivo constitucional válido, cual es asegurar el derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia de personas ausentes o vulnerables en un proceso. No cabe duda que garantizar representación a quien no puede comparecer es loable y evita indefensión. (2) Medio idóneo: designar un abogado garantiza técnicamente la defensa de los intereses del ausente, al menos formalmente, evitando que el proceso siga en ausencia total de oposición. En principio, sí es un medio adecuado para proteger esos derechos del ausente, aunque vale anotar que algunos autores cuestionan la efectividad real de dicha defensa (a veces el curador actúa de forma limitada por falta de contacto con el representado). (3) Necesidad: aquí surgen las mayores controversias. ¿Era necesario imponer la carga sin remuneración a abogados particulares? Podrían existir medidas alternativas menos lesivas: por ejemplo, crear un cuerpo estatal (defensoría pública) financiado para asumir estas curadurías; establecer un pago o compensación estatal a los curadores ad lítem (así se comparte la carga con la colectividad vía presupuesto público); o requerir que la parte interesada en continuar el proceso (v.gr. el demandante) cubra los honorarios básicos del curador. Todas estas opciones habrían logrado el fin de garantizar defensa sin cargar enteramente el costo al abogado. De hecho, la propia Corte Suprema de Justicia en 2023 recordó que si bien los abogados tienen deber de solidaridad, nada obliga a que sufraguen de su bolsillo los gastos que conlleva el desempeño como curador, gastos que deben ser asumidos como costas del proceso por la parte interesada. Esto demuestra que es posible distribuir mejor al menos los costos directos, y sugiere que la medida actual podría no superar plenamente el examen de necesidad estricta. (4)
Proporcionalidad en sentido estricto:
implica ponderar el beneficio público vs. el perjuicio al derecho del abogado. El beneficio es garantizar la justicia en casos concretos evitando la impunidad por falta de contradicción. El perjuicio es limitar la libertad económica del abogado y potencialmente reducir sus ingresos y tiempo disponible para trabajo remunerado. La Corte en 2014 consideró que el sacrificio era mínimo y razonable, subrayando que difícilmente afectaría el mínimo vital pues el abogado aún puede ejercer en otros casos remunerados. No obstante, esta premisa puede discutirse con nuevos datos empíricos (como veremos en el estudio fáctico): para abogados de bajos ingresos, perder el pago de hasta cinco procesos al año no es trivial y podría incidir significativamente en su sustento. Así, cabría revaluar si realmente la medida es equilibrada o si impone a los litigantes una carga desmesurada en comparación con la utilidad social lograda, máxime cuando existen otros mecanismos para lograr el mismo fin sin lesionar derechos.
En conclusión, existen bases jurídicas internas para una nueva acción de inconstitucionalidad.
Aunque hay cosa juzgada en ciertos aspectos (igualdad y trabajo, ya resueltos en 2014), es posible que una nueva demanda aborde ángulos no explorados, como el impacto real en el mínimo vital móvil del profesional o la falta de consideración de costos indirectos. De hecho, autores recientes sostienen que no operaría la cosa juzgada absoluta porque los argumentos analizados previamente por la Corte fueron limitados (se asumió teóricamente que el abogado podía compensar en otros casos la falta de honorarios, o que pocos vivían solo de esas curadurías). Sin embargo, nuevos argumentos podrían mostrar que la obligación gratuita sí limita el ejercicio privado del abogado al restarle tiempo e ingresos, e incluso le genera gastos no reembolsados (traslados, notificaciones, etc.). Estos factores, no valorados antes, podrían llevar a la Corte a un juicio diferente sobre la proporcionalidad de la medida.
-Estudio socioeconómico y fáctico
La profesión jurídica en Colombia enfrenta una sobreoferta de abogados y bajos ingresos promedio, lo que agrava el impacto de cargas como la defensa gratuita obligatoria.
Número de abogados litigantes y contexto laboral:
Colombia es uno de los países con más abogados per cápita en el mundo. Al cierre de 2022 había 375.580 abogados inscritos (aprox. 728 por cada 100.000 habitantes) y la cifra seguía en aumento. Hoy se estima que superan los 400.000 profesionales del derecho a nivel nacional. Esta sobreabundancia de abogados incide directamente en sus oportunidades laborales e ingresos. Aunque la carrera de Derecho es percibida popularmente como lucrativa, la realidad es distinta: los salarios promedio de los abogados en Colombia están por debajo del promedio regional. Un estudio de 2017 reveló que un abogado recién egresado ganaba en promedio apenas USD 833 mensuales (unos 2,5 a 3 millones de pesos de la época), cifra muy inferior a la de países desarrollados y de las más bajas en Latinoamérica. Incluso abogados con experiencia suelen ganar en el rango de 2 a 3 millones de pesos colombianos mensuales como sueldo base en firmas pequeñas o medianas, equivalentes a unos 600–800 USD. Esto significa que una proporción importante de litigantes apenas supera el salario mínimo y muchos ejercen de forma independiente con ingresos variables e inciertos.
Carga económica de los procesos gratuitos:
En este panorama de ingresos modestos, asumir hasta cinco procesos al año sin remuneración puede implicar una carga económica considerable. Para dimensionarlo: si un caso civil típico (por ejemplo, un proceso verbal) le tomaría al abogado decenas de horas de trabajo entre reuniones, preparación de escritos, audiencias y diligencias, ese es tiempo que deja de destinar a casos pagos. Supongamos conservadoramente que cada proceso de curador ad lítem podría haberle representado honorarios por, digamos, 1 a 2 millones de pesos (teniendo en cuenta tarifas de mercado para procesos de mediana complejidad). Entonces, cinco procesos gratuitos equivaldrían a 5–10 millones de pesos anuales de ingresos dejados de percibir. Para un litigante promedio que tal vez gane unos 30 millones de pesos al año, significa perder alrededor de un 20-30% de sus potenciales ingresos por hacer trabajo no pago para el Estado. No todos los abogados alcanzan a tener cinco designaciones al año, ciertamente –ello depende de la demanda de curadores en cada jurisdicción y de cuántos abogados figuren en las listas–, pero en distritos congestionados podría ocurrir. De cualquier modo, incluso uno o dos casos gratuitos al año representan días completos de trabajo profesional no remunerado, con el consecuente impacto en la facturación mensual del abogado.
Además, existen gastos directos asociados a cada proceso judicial que el curador debe solventar inicialmente: transporte a juzgados, copias, notificaciones, eventualmente pago de auxiliares (p. ej. si requiere obtener certificados, etc.). La Sala Civil de la Corte Suprema ha aclarado que la gratuidad del curador se refiere solo a sus honorarios, pero no obliga al abogado a asumir los gastos del proceso; dichos gastos procesales deben ser cubiertos por la parte interesada y pueden cobrarse en la liquidación de costas. En la práctica, sin embargo, muchos juzgados venían negando el reembolso de gastos al curador ad lítem escudándose en la gratuidad total, lo que llevó a tutelas como la resuelta por la Corte Suprema en 2023 protegiendo el derecho del abogado a que no se le impongan costos de su propio peculio. Si bien este precedente alivia la carga al menos en teoría (el abogado podría pedir que el juzgado ordene el pago de sus gastos razonables dentro de las costas del proceso), lo cierto es que en muchos casos prácticos el curador termina asumiendo pequeñas erogaciones, especialmente si la parte a cuyo nombre actúa es totalmente ausente o insolvente.
Distribución real de las designaciones y carga de trabajo:
No hay estadísticas públicas consolidadas sobre cuántas designaciones de curador ad lítem se realizan anualmente en Colombia. Sin embargo, es un fenómeno frecuente en procesos civiles como ejecutivos o declarativos donde el demandado no es hallado para notificación personal. Antes del CGP (bajo el Código de Procedimiento Civil anterior) también existía la curaduría ad lítem, pero el cargo era remunerado. Con la entrada en vigencia del CGP en 2016, los abogados empezaron a ser nombrados sin honorarios. Algunos indicios sugieren que la carga no está uniformemente repartida: en ciudades grandes hay listas extensas de abogados disponibles, mientras que en ciudades pequeñas o municipios con pocos litigantes activos, los mismos abogados son designados repetidamente. La regla de rotación pretende evitar concentrar las cargas, pero su eficacia depende de la actualización de listas y de la oferta local de profesionales. Testimonios de litigantes indican que a veces “siempre nombran a los mismos de oficio”, sea por confianza del juez o por poca disponibilidad de otros. Esta realidad podría conducir a que cierto grupo reducido de abogados asuma un número muy alto de curadurías cada año, afectando en mayor medida su sustento. En contraste, otros abogados (por ejemplo, quienes trabajan principalmente en asesoría o en áreas no litigiosas) nunca serán curadores y no comparten esa carga. Ello refuerza la percepción de inequidad: no todos los abogados contribuyen por igual, sino principalmente el segmento de litigantes civiles activos y, entre ellos, potencialmente los más visibles o siempre dispuestos.
Impacto en las condiciones de vida y ejercicio profesional:
Para muchos abogados jóvenes o independientes, sobrevivir en el mercado legal colombiano ya es desafiante por la alta competencia y baja remuneración promedio. Si además deben dedicar parte de su trabajo a casos no rentables, esto puede repercutir en su mínimo vital profesional, entendido como el nivel de ingresos necesario para tener una vida digna acorde a su preparación. El mínimo vital, según la jurisprudencia, no se reduce a la mera supervivencia fisiológica, sino que abarca poder cubrir necesidades básicas propias y de la familia, incluyendo seguridad social, vivienda, educación, etc., con estabilidad. Al privar al abogado de la remuneración de varias actuaciones profesionales, se le está exigiendo subsidiar con su trabajo el sistema de justicia, lo cual a largo plazo puede afectar su motivación y su bienestar económico. De hecho, la doctrina advierte que una persona en un sistema capitalista necesita un flujo constante de ingresos para subsistir dignamente, y que el derecho al mínimo vital es un derecho fundamental autónomo e interdependiente de la dignidad humana y el trabajo. Varios abogados han manifestado que, por ejemplo, aceptar múltiples curadurías les obliga a reducir el tiempo disponible para sus clientes pagos o a prolongar sus jornadas laborales sin compensación, generando estrés y, en casos extremos, afectando la calidad del servicio que brindan (pues deben repartir su atención entre casos rentables y no rentables).
Encuestas y percepciones:
Si bien no se cuenta con encuestas nacionales específicas sobre el impacto de esta obligación en los litigantes, organizaciones gremiales como el Círculo de Abogados Litigantes han elevado su voz. En su intervención ante la Corte Constitucional, señalaron que muchos de los profesionales que representan dependen económicamente de la labor de curador ad lítem, y que la eliminación de honorarios significó para ellos perder una fuente de ingresos legítima. Asimismo, advirtieron la paradoja de que un abogado que asiste a un beneficiario de pobreza (amparo de pobreza) sí puede obtener una pequeña compensación (un porcentaje del resultado), mientras que el curador ad lítem no recibe nada, por desempeñar esencialmente un trabajo similar de defensor de oficio. Esta opinión refleja la inconformidad en el gremio: se percibe la norma como injusta y lesiva de la dignidad profesional.
En conclusión:
El examen fáctico muestra que la imposición de 5 casos gratuitos anuales puede traducirse en una merma importante de ingresos para muchos abogados, particularmente aquellos de medianos o bajos recursos, en un contexto donde el promedio salarial ya es bajo y el mercado está saturado. Además, la implementación práctica puede estar sobrecargando a un subconjunto de litigantes, erosionando el pretendido carácter “leve” o distribuido del deber. Todos estos elementos empíricos fortalecen el argumento de que la norma, tal como está, sí impacta derechos fundamentales (mínimo vital, trabajo digno e igualdad material) más de lo que inicialmente se asumió, y que es necesaria una corrección para hacer la carga sostenible y equitativa.
-Análisis comparado de la defensa gratuita y la curaduría ad lítem
Para enriquecer el debate, es útil examinar cómo otros países manejan la obligación de proveer defensa a quienes no pueden pagar o no comparecen, y cómo distribuyen los costos de esa asistencia jurídica gratuita. Se revisan a continuación algunos modelos de referencia:
Estados Unidos (EE. UU.):
- En la jurisdicción estadounidense no existe un deber general de los abogados privados de asumir casos civiles gratuitamente por imposición judicial. El sistema distingue entre el ámbito penal –donde rige el derecho constitucional a un abogado para imputados sin recursos, implementado mediante defensorías públicas pagadas por el Estado o abogados asignados con honorarios costeados por el erario– y el ámbito civil –donde no hay derecho universal a abogado gratuito, salvo situaciones excepcionales (p. ej. tutelas de menores, casos de pena de muerte en apelación, etc.). En general, los abogados en EE. UU. realizan pro bono de forma voluntaria, incentivados por códigos de ética (la ABA sugiere 50 horas anuales como aspiración) pero no obligados por ley. Un tribunal civil puede “invitar” a un abogado a tomar un caso pro bono, pero no puede forzarlo sin su consentimiento, como lo sostuvo la Corte Suprema de EE. UU. en Mallard v. U.S. District Court (1989) al interpretar que las cortes federales carecen de poder para coaccionar a abogados particulares a representar demandantes indigentes sin pago. Por ende, el costo de la asistencia legal civil gratuita recae en mecanismos como las Legal Aid Organizations (ONGs financiadas públicamente en parte, como Legal Services Corporation) y clínicas jurídicas, o en programas voluntarios de los Colegios de Abogados. Cuando un juez sí designa un “attorney ad litem” o tutor para un demandado ausente (por ejemplo, en algunos casos de sucesiones o menores), típicamente se establecen honorarios que serán pagados por la parte solicitante o con cargo a la masa del juicio. En suma, el modelo estadounidense evita imponer cargas obligatorias no remuneradas a abogados particulares, prefiriendo financiamiento estatal o privado voluntario de la defensa gratuita. Esto obedece a que, de acuerdo con su cultura jurídica, se concibe el trabajo legal pro bono como una responsabilidad ética pero no como un deber legal exigible bajo sanción.
Reino Unido:
- El Reino Unido cuenta con un robusto (aunque recortado en años recientes) esquema de Legal Aid (asistencia jurídica gratuita), especialmente en materia penal y ciertos asuntos civiles prioritarios. Los abogados (barristers y solicitors) no están obligados individualmente a tomar casos gratis, pero muchos se inscriben en listas de duty solicitors o abogados de turno, a través de las cuales el Estado les asigna casos de beneficiarios de asistencia legal. Estos servicios son remunerados por el Estado mediante tarifas fijas u horarios cubiertos por el Legal Aid Agency, aunque las tarifas son bajas en comparación con las de clientes privados. Por ejemplo, un abogado de turno en materia penal gana honorarios establecidos por debajo de las tarifas de mercado (se hablaba de ingresos de £20.000 a £30.000 anuales para jóvenes duty solicitors, significativamente menores al sector privado), lo que ha generado protestas, pero sigue siendo una remuneración, no trabajo gratuito. En casos civiles donde una persona no puede representarse (por incapacidad mental, por ejemplo), existe la figura del Official Solicitor, que es una oficina pública encargada de actuar como tutor o representante legal de última instancia. El Official Solicitor emplea abogados o contrata abogados externos, asegurándose de que haya representación; no se obliga a abogados privados al azar a asumir esos roles gratuitamente. En cuanto a demandados ausentes en procesos civiles, la práctica habitual en el sistema inglés es proceder con notificación por edictos o publicaciones; no suelen designarse abogados para representarlos, salvo que sea necesario para garantizar un juicio justo (por ejemplo, si el tribunal requiere contradicción, puede nombrar un defensor judicial, pero este sería retribuido con fondos públicos o con cargo a la parte instigadora del proceso). En síntesis, el costo de la defensa gratuita en el Reino Unido recae mayoritariamente en fondos estatales (impuestos) y en la participación voluntaria de profesionales mediante esquemas remunerados de asistencia jurídica. No hay un equivalente exacto a la obligación colombiana; la responsabilidad se socializa a través del presupuesto público.
España:
- España ofrece un modelo interesante mediante el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, regulados por la Ley 1/1996. Los abogados en España no están obligados automáticamente a llevar casos gratuitos, pero pueden inscribirse voluntariamente en el Turno de Oficio de sus Colegios de Abogados. En la práctica, una gran cantidad de abogados se adhiere al Turno, tanto por compromiso social como porque representa una fuente adicional (aunque modesta) de ingresos pagados por el Estado. Cuando un ciudadano acredita carecer de recursos suficientes (ingresos familiares bajo ciertos umbrales, típicamente no superar 2 veces el IPREM –indicador público de renta de efectos múltiples–), se le reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita, que incluye abogado y procurador sin costo. El abogado del Turno de Oficio que asume el caso luego factura sus honorarios al Estado según baremos fijados (que suelen ser más bajos que los de mercado, generando discusiones periódicas sobre su aumento). Así, se cumple el principio de gratuidad para el ciudadano necesitado, pero no se traslada la carga al abogado individual, sino que es sufragada por el erario público (presupuestos de las Comunidades Autónomas destinadas a justicia gratuita). Respecto a personas ausentes o rebeldes en juicio, la ley española prevé la figura del Defensor Judicial o curador procesal (similar al curador ad lítem) en algunos supuestos –por ejemplo, cuando se demanda a personas en paradero desconocido–. Dichos defensores judiciales son generalmente abogados del Turno de Oficio, designados por el juez, y tienen derecho a percibir sus honorarios con cargo al Estado como parte de la asistencia jurídica gratuita. Eso sí, para que proceda, usualmente la parte que solicita la designación del defensor de ausente debe también reunir requisitos o al menos se valoran las circunstancias del caso. En resumen, España garantiza la defensa de quienes no pueden comparecer o pagar mediante un sistema colaborativo pero financiado públicamente, evitando imponer servicio gratuito obligatorio universal. Los abogados sí contribuyen solidariamente mediante su participación en el Turno (que es prácticamente un deber deontológico en muchos Colegios), pero reciben un modesto pago estatal, lo que equilibra mejor la carga.
Alemania:
- En Alemania existe la Prozesskostenhilfe (asistencia para costes judiciales) que cubre gastos legales de personas de bajos recursos en procesos civiles. Si un litigante califica (tras demostrar ingresos bajos conforme a unos baremos), el tribunal puede asignarle un abogado privado de su elección, cuyos honorarios son cubiertos por el Estado según las tarifas legales establecidas. No hay conscripción obligatoria de abogados sin pago; más bien, la ley prevé que el abogado designado cobrará sus honorarios del Estado (quien a su vez puede reclamarlos al beneficiario si su situación económica mejora en determinados plazos, bajo un sistema de recuperación). Para casos de personas desconocidas o ausentes, el derecho alemán contempla la figura del gesetzlicher Vertreter o curador procesal (también llamado Abwesenheitspfleger en algunos contextos), nombrado por el juez para representar al demandado que no puede ser localizado. Este curador suele ser un abogado y tiene derecho a honorarios, los cuales generalmente se pagan con cargo a la parte demandante o de la masa patrimonial en disputa, o subsidiariamente por el Estado si corresponde. Alemania, al igual que muchos países de Europa continental, reconoce el trabajo del abogado como un servicio profesional que debe ser remunerado, incluso cuando se presta por obligación legal. Adicionalmente, todos los profesionales tienen el deber general (consagrado en normas de la Constitución y leyes profesionales) de contribuir al bienestar común, pero esa solidaridad se manifiesta más en el pago de impuestos o en participar en sistemas de turno remunerado, no en trabajo compulsorio gratuito.
Canadá:
- En Canadá la asistencia jurídica gratuita es administrada por cada provincia. Por ejemplo, Ontario Legal Aid y Quebec Aide Juridique ofrecen abogados gratuitos o a muy bajo costo a personas debajo de ciertos ingresos. Los abogados privados pueden inscribirse para tomar casos de legal aid y reciben pago (por lo general, tarifas reducidas pagadas por el programa público). No existe una regla que obligue a un abogado a tomar un caso sin remuneración; más bien, el sistema incentiva la participación mediante el pago gubernamental. En cuanto a representación de ausentes, en procedimientos civiles canadienses si se necesita nombrar un representante para alguien incapacitado o no ubicado (como un litigation guardian), suelen ser abogados que cobran sus honorarios ya sea de fondos públicos o de los bienes del ausente. Nuevamente, el Estado asume el costo a través de sus programas de legal aid o por órdenes específicas del juez. Cabe mencionar que en Canadá muchos abogados también realizan pro bono voluntario, y existen organizaciones que coordinan ese trabajo, pero es voluntario. De hecho, ningún Colegio de Abogados provincial impone un mínimo de casos pro bono obligatorio; algunos, como el de Ontario, promueven fuertemente la cultura pro bono pero no la exigen bajo sanción.
Otros países Latinoamericanos:
- En la región encontramos modelos mixtos. Brasil, por ejemplo, consagra en su Constitución la Defensoría Pública autónoma y fuerte: los defensores públicos (abogados empleados por el Estado) atienden gratuitamente a personas de escasos recursos en materia penal y civil. Por tanto, en Brasil la carga recae en estos funcionarios públicos (pagados por el Estado), no en abogados privados. En países como Argentina, Chile, Perú, México, existen también defensorías públicas fundamentalmente para lo penal, y en lo civil se combinan defensorías para familia o menores con abogados de oficio nombrados por turnos. Cuando se nombra un abogado de oficio del sector privado, generalmente hay una compensación simbólica o se limita a casos excepcionales. Por ejemplo, en Chile los curadores ad litem en juicios civiles de menores o interdicciones son pagados mediante aranceles fijados por el tribunal y cubiertos por el fisco. En México, la figura del defensor de oficio en materia civil es menos común (más frecuente es que los juicios civiles simplemente sigan en rebeldía si no hay defensa), pero hay servicios de asesoría jurídica gratuita estatal para ciertos casos. Ninguno de estos países impone que todos los abogados litigantes tomen casos gratuitos cada año como obligación general. Más bien manejan la defensa gratuita mediante instituciones especializadas o listas voluntarias.
Requisitos y control para acceder a defensa gratuita:
Un elemento común en los sistemas comparados es que se establece un filtro socioeconómico para el acceso a la defensa gratuita, evitando que personas con capacidad de pago abusen del sistema y descargando así la carga total de casos. Por ejemplo, en España, como mencionamos, se debe acreditar con documentación (nóminas, declaraciones fiscales, etc.) que los ingresos familiares no superan cierto umbral (por ejemplo ~€14.000 anuales para una persona sola, cifra variable según miembros de la familia). En el Reino Unido, la legal aid exige pasar una prueba de medios (means test) y además una prueba de mérito (que el caso tenga base razonable) para otorgar abogado gratuito; el solicitante debe aportar comprobantes de salario, ayudas estatales, ahorros, etc., y si gana por encima del límite puede requerírsele copago. En Canadá, cada provincia fija ingresos máximos sorprendentemente bajos (en algunos casos por debajo de la línea de pobreza) para calificar, lo que limita la cantidad de personas elegibles y por ende la cantidad de casos que asume el sistema de legal aid. La importancia de estos filtros es que garantizan que la defensa gratuita se destine a quienes realmente la necesitan (igualdad material), y a la vez previenen la sobrecarga del sistema: al no cubrir a todo ciudadano por cualquier caso, el número de abogados requeridos y fondos necesarios se mantiene manejable. Contrasta con la figura del curador ad lítem colombiano, que no depende de la capacidad económica del ausente: se designa tanto si el demandado es pobre como si podría haber pagado, simplemente porque no está presente. En la práctica, eso significa que abogados están trabajando gratis potencialmente para personas que sí tendrían medios (imaginemos un demandado con bienes que se esconde o un heredero legítimo con patrimonio, etc., que al no comparecer termina con un curador pago por nadie). Otros países evitarían esta situación haciendo que el mismo ausente, cuando reaparezca, deba reembolsar los honorarios del curador, o penalizando la rebeldía dolosa. En cualquier caso, la experiencia comparada sugiere mecanismos para que la solidaridad profesional no se convierta en explotación de unos pocos: financiación estatal, participación voluntaria amplia, remuneraciones (aunque simbólicas) y requisitos estrictos para quien recibe el beneficio.
Costos promedio y financiamiento:
En cuanto a los costos promedio por caso y su financiación, podemos destacar: en el modelo español, el Estado invierte decenas de millones de euros al año en pagar a abogados del Turno de Oficio (es un gasto presupuestal importante, visto como garantía del derecho a la tutela judicial). En EE. UU., gran parte del financiamiento de legal aid proviene del gobierno federal (Legal Services Corporation tenía un presupuesto de ~$465 millones en 2020) más aportes de fundaciones y trabajo pro bono voluntario; aún así, se estima que solo se cubre una fracción de la demanda de asistencia legal civil. En Brasil, la Defensoría Pública, al ser parte del Estado, representa un costo significativo pero forma parte del compromiso constitucional. Es decir, en países desarrollados y en varios en desarrollo, se asume que el acceso a la justicia tiene un costo que debe ser sufragado colectivamente (vía impuestos o fondos públicos), en lugar de trasladarlo enteramente a ciertos profesionales en forma de trabajo no pago. Esto se fundamenta en que la administración de justicia es un servicio público que debe ser gratuito para el usuario (como reza también la ley colombiana), pero esa gratuidad se logra mediante financiamiento público, no precarizando el trabajo de los operadores jurídicos.
Rotación y limitación de casos:
Varios sistemas implementan esquemas de rotación obligatoria/voluntaria de profesionales para repartir la carga de casos gratuitos. España, por ejemplo, tiene un número muy amplio de abogados en el Turno, y aunque no es obligatorio inscribirse, en la práctica existe una “obligatoriedad moral” y muchos lo hacen, logrando que el trabajo se reparta entre miles de abogados de cada colegio. Esto contrasta con obligar a cada abogado a tomar casos: el modelo comparado prefiere que quienes estén dispuestos (y a menudo, los más jóvenes o quienes quieren ganar experiencia) tomen esos casos, compensados modestamente. Asimismo, suelen existir topes máximos: en algunos estados de EE. UU. que experimentaron con programas obligatorios (por ejemplo, órdenes locales que requerían a cada abogado tomar un caso pro bono al año), se establecieron límites bajos precisamente para no interferir con la práctica regular. Colombia, con el tope de 5 procesos simultáneos, es de hecho una de las pocas legislaciones que cuantifica así la carga. No obstante, esa cifra comparada internacionalmente parece alta: ningún otro país espera que un abogado litigue cinco casos a la vez sin pago. Incluso en sistemas como el español, un abogado de oficio típicamente lleva varios casos, pero todos remunerados por el Estado; y en el voluntario de EE. UU., muchos abogados toman 1 o 2 casos pro bono a la vez de manera manejable.
En conclusión,
el derecho comparado muestra alternativas más equilibradas: la mayoría de países desarrollados y varios de Latinoamérica evitan imponer obligaciones gratuitas amplias a los abogados litigantes, y más bien crean estructuras de defensa pública financiadas o incentivan la solidaridad mediante participación voluntaria o semi-voluntaria en turnos, siempre con algún reconocimiento económico. Además, se exige al beneficiario probar su necesidad para acceder al servicio, focalizando el esfuerzo solidario. Estas experiencias podrían guiar una reforma en Colombia, buscando cumplir el mismo fin (garantizar el acceso a la justicia de quien lo requiera) sin vulnerar derechos de un sector específico de profesionales.
-Revisión doctrinal y académica
El tema de las cargas obligatorias impuestas a los profesionales ha sido abordado por la doctrina desde varias perspectivas: la teoría del mínimo vital profesional, la libertad económica, la función social de la abogacía y el principio de distribución equitativa de cargas públicas. A continuación se sintetizan algunos postulados relevantes:
El derecho al mínimo vital del profesional independiente:
- Tradicionalmente, el mínimo vital se conceptualizó en el ámbito laboral formal, asociado a un salario mínimo que garantizara condiciones dignas de existencia (de ahí la cláusula constitucional de salario mínimo vital y móvil). Sin embargo, la jurisprudencia colombiana ha evolucionado para reconocer el mínimo vital como un derecho fundamental autónomo que va más allá del salario, abarcando a toda persona en cuanto requiere ingresos para subsistir dignamente. Esto incluye a quienes son trabajadores independientes o profesionales liberales. La Corte Constitucional ha protegido, vía tutela, el mínimo vital de personas que ven abruptamente reducidos sus ingresos al punto de comprometer su sustento, incluso si no son asalariadas (por ejemplo, casos de pérdida abrupta de pensión, retraso en pagos a contratistas, etc.). Aplicado a los abogados litigantes, varios autores sostienen que la exigencia de trabajo no remunerado puede lesionar su mínimo vital si conlleva que el profesional no alcance a cubrir sus necesidades básicas o las de su familia debido a ese tiempo y esfuerzo no remunerado. Bolaños y Ordoñez (2021) plantean que el mínimo vital actúa como límite al deber de contribuir en el Estado social de derecho: ningún impuesto, tasa o carga pública puede ser de tal magnitud que deje al contribuyente sin lo indispensable para vivir dignamente. Por analogía, una “contribución en trabajo” (como sería la curaduría ad honorem) no debería erosionar el ingreso mínimo necesario del abogado. Si se demuestra que en ciertos casos sí lo hace (por la cuantía o volumen de casos gratuitos), habría una transgresión a este principio doctrinal. La doctrina también resalta el carácter “móvil” o ajustable del mínimo vital: no es una cifra fija para todos, sino que depende de las circunstancias personales, número de dependientes económicos, costo de vida, etc.. Esto implicaría que para algunos abogados (con cargas familiares, por ejemplo), perder la remuneración de cinco procesos puede afectar su mínimo vital, mientras que para otros tal vez no; de ahí la injusticia de una obligación uniforme que no considera diferencias individuales.
Libertad profesional y libertad económica:
- La libertad de escoger y ejercer profesión u oficio (art. 26 C.P.) y la libertad de empresa y actividad económica (art. 333 C.P.) son pilares del ordenamiento que garantizan a los individuos el derecho a desarrollar actividades lícitas y obtener ganancias de ellas, dentro de los límites del bien común. Si bien el Estado puede regular las profesiones e imponer requisitos (como colegiaturas, códigos de ética, servicio social en ciertos casos), no puede desnaturalizar la actividad profesional volviéndola forzosamente gratuita o impeditiva de la subsistencia. Autores en derecho constitucional económico señalan que la imposición de prestaciones personales gratuitas por parte del Estado puede colindar con formas de trabajo obligatorio, prohibidas salvo en circunstancias muy excepcionales (como servicio militar o deberes en estados de excepción, previstos en la Constitución). En ese sentido, la obligación de curador ad lítem podría analizarse bajo la óptica de la prohibición de la esclavitud y servidumbre (art. 17 C.P.) si su alcance fuera excesivo –obviamente no es esclavitud, pero plantea la cuestión de cuánto trabajo no remunerado puede el Estado exigir legítimamente a un ciudadano–. Desde la perspectiva de libertad económica, un abogado es libre de fijar honorarios por sus servicios profesionales (sujetos a una regulación mínima y a la autonomía de la voluntad con sus clientes). Obligarle a prestar servicios sin cobrar atropella esa libertad contractual y esa autonomía. Algunos doctrinantes argumentan que esto constituye una intervención estatal fuerte en la libertad profesional que solo podría justificarse por una razón imperiosa de interés general y de manera proporcionada. El hecho de que la Corte haya dicho que la abogacía tiene función social no elimina que también es una actividad económica del abogado para ganarse la vida. En resumen, doctrinalmente se advierte que la solidaridad no puede llegar al punto de vaciar el contenido económico de una profesión libre, pues se minaría la motivación y podría desincentivar a los abogados a litigar (búsqueda de otras áreas donde no sean obligados a trabajar gratis, lo cual sería un efecto contraproducente para el sistema de justicia mismo).
Función social de la abogacía y deber de solidaridad:
- Por otro lado, académicos en ética jurídica y sociología de la profesión resaltan que la abogacía tiene inherente una función social. Desde los clásicos ideales de la profesión legal, al abogado se le considera “coadyuvante de la justicia” y tiene responsabilidades hacia la sociedad más allá del lucro personal. La solidaridad es además un deber constitucional (art. 95.2 C.P. establece el deber de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo por las cargas que el desastre colectivo exija”). Algunos teóricos justifican que se pidan sacrificios razonables a los abogados en virtud de ese deber: por ejemplo, Monroy (2015) señala que así como los médicos cumplen turnos de servicio social obligatorio en zonas apartadas al graduarse, los abogados podrían asumir un “servicio social jurídico” atendiendo casos de pobres o ausentes. Esta visión se alinea con la postura del Congreso y Ministerio en C-083/14: la abogacía no es solo un comercio de servicios, sino una labor con sentido humanitario. Ahora bien, la doctrina garantista contemporánea matiza que el deber de solidaridad no es ilimitado ni puede imponerse de manera que viole otros derechos fundamentales. El mismo artículo 95 dice que los deberes se impondrán “dentro de la Constitución”, es decir, guardando proporción y respeto a la dignidad humana. Doctrinantes como Bernal Pulido enfatizan la necesidad de ponderar solidaridad vs. derechos individuales, evitando visiones extremas que sacrifiquen minorías en nombre del bien común. Así, la función social de la abogacía se debe promover –por ejemplo, incentivando el pro bono, la ética del servicio–, pero sin convertir al abogado en “pagador de la justicia gratuita” estructural. Un concepto útil aportado por la doctrina es el de “cargas públicas compensadas”: si la sociedad requiere que un grupo aporte un servicio gratuito, debería a su vez proveerle alguna compensación (no necesariamente monetaria completa, pero al menos reconocimiento, beneficios tributarios, puntos en concursos, etc.), para equilibrar la carga. Actualmente, los curadores ad lítem en Colombia no reciben ninguna compensación ni siquiera simbólica, lo cual es objetado por académicos que proponen esquemas de compensación indirecta para estos casos (por ejemplo, otorgar créditos fiscales o ventajas en licitaciones a firmas que asuman pro bono, etc.).
Distribución equitativa de cargas y solidaridad general vs. sectorial:
- En línea con lo anterior, juristas constitucionalistas colombianos han desarrollado el principio de igualdad frente a las cargas públicas, que significa que los costos de lograr fines colectivos deben ser repartidos de modo equitativo entre todos los beneficiarios de la vida en sociedad. Esta teoría, respaldada por decisiones de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, indica que cuando el Estado impone un gravamen o una obligación, no debe recaer desproporcionadamente sobre un solo grupo, salvo que haya una justificación potente y compensaciones. En el caso del numeral 7 del art. 48 CGP, la crítica doctrinal es que se ha recargado el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia (que beneficia a toda la comunidad al legitimar las decisiones judiciales) en un solo sector: los abogados litigantes particulares. Algunos autores, como Gómez y Mendivelso (2022), investigaron este fenómeno y concluyeron que hay contradicciones en la postura de la Corte Constitucional respecto al derecho de los curadores ad lítem a percibir honorarios. Sugieren que el Tribunal ha oscilado entre reconocer que nadie debe trabajar gratis, pero a la vez validar esta excepción, y llaman a resolver esas inconsistencias. Incluso proponen que la tarea de atender ausentes sea asumida por entes estatales como la Defensoría del Pueblo o Consultorios Jurídicos universitarios, en vez de sobrecargar a litigantes privados. La idea subyacente es distribuir mejor la carga: involucrar más sectores (el Estado, la academia) y no únicamente a profesionales en ejercicio. Esta noción de distribución equitativa se enlaza con el principio de solidaridad orgánica: toda la sociedad debe aportar a los fines comunes, bien sea vía impuestos para financiar servicios gratuitos, o con diversas instituciones, y no únicamente a través del trabajo gratuito de unos cuantos.
En síntesis:
La doctrina mayoritaria critica el actual numeral 7 del art. 48 CGP por considerarlo tensionante con los derechos fundamentales de los abogados. Si bien reconoce la solidaridad y función social que lo inspiran, aboga por reformular la manera en que se materializa esa solidaridad, de modo que no vulnere la igualdad ni el mínimo vital de un sector. La academia propone soluciones donde el equilibrio sea la clave: que la carga de asegurar la defensa de los vulnerables se distribuya entre todos (vía Estado, fondos, voluntariado amplio), garantizando así también la igualdad material de los abogados frente a otros grupos profesionales (hoy, solo ellos soportan esta carga gratuita obligatoria). Este debate doctrinal proporciona fundamentos teóricos robustos para impulsar una reforma o una nueva interpretación constitucional de la norma.
-Propuestas de reforma normativa
Finalmente, con base en el análisis jurídico, fáctico y comparado, se plantean alternativas para reformar o sustituir la carga impuesta por el artículo 48.7 del CGP de forma que se asegure el acceso a la justicia sin vulnerar los derechos de los abogados litigantes. Estas propuestas buscan un equilibrio entre el deber de solidaridad y la garantía de condiciones dignas e igualitarias de trabajo:
1. Crear un Fondo o Auxilio Estatal para la Defensa de Ausentes:
Una opción es establecer un Fondo Solidario de Justicia financiado con recursos públicos (del Presupuesto General, o por ejemplo con una pequeña porción de las tasas judiciales existentes) destinado a cubrir los honorarios de los curadores ad lítem. De este modo, la designación seguiría siendo obligatoria para asegurar que siempre haya un abogado disponible, pero dicho abogado recibiría una remuneración básica del Estado. Podría ser un monto fijo por proceso atendido, equivalente a honorarios razonables de acuerdo con la complejidad promedio del caso. Esta solución redistribuye la carga a toda la sociedad vía impuestos, en coherencia con el beneficio general de tener una administración de justicia legítima. Además, profesionaliza la figura del curador, incentivando que los abogados asuman con mayor dedicación esos casos al saber que tendrán al menos una compensación. Cabe destacar que un auxilio económico así no contraviene el principio de gratuidad de la justicia para el usuario, pues el litigante ausente no pagaría nada; sería el Estado quien asume. En la práctica, la Rama Judicial ya reconoce ciertos gastos (viáticos, notificaciones) en otras actuaciones, por lo que podría reglamentarse un sistema de “honorarios de curador preestablecidos” a cargo del Estado. Esta reforma requeriría asignación presupuestal, pero podría justificarse con estudios de costo-beneficio: seguramente implicaría montos modestos comparados con el total del presupuesto judicial, y redundaría en procesos más ágiles (los curadores podrían trabajar con más diligencia si son pagados) y en mayor respeto por los derechos laborales. Incluso autores académicos han sugerido que un auxilio económico para el curador es compatible con la Constitución, ya que no rompe la gratuidad para las partes sino que ayuda al abogado a desempeñar su labor diligentemente sin tener que “subsidiarel proceso” de sus propios recursos. Esta medida no necesariamente requiere reforma legal extensa, podría implementarse vía acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura o reforma a la ley estatutaria de administración de justicia, estableciendo tarifas para curadores ad lítem (similar a como existen para otros auxiliares).
2. Implementar un Sistema de Turno de Oficio Remunerado:
Similar a España, se podría organizar un Registro o Turno de Abogados Ad Honorem coordinado por los Colegios de Abogados o por la Defensoría del Pueblo. La idea sería que la inscripción sea voluntaria, de modo que solo quienes lo deseen (o necesiten) entren en la lista para ser curadores, y a cambio reciban un pago sufragado por el Estado. Esto tendría varias ventajas: evita obligar a quien no puede o no quiere (respetando más la libertad profesional), permite capacitar específicamente a quienes participen (podrían recibir entrenamiento sobre cómo actuar como curador), y dignifica la labor al reconocerla económicamente. Con suficientes inscritos, la carga individual sería baja. Por ejemplo, si de 100.000 litigantes posibles, 20.000 se inscribieran al turno, y hay 5.000 designaciones al año, tocaría a un caso cada cuatro años por abogado en promedio –y además pago–, impacto prácticamente nulo en su mínimo vital. Este sistema se puede hacer atractivo si se fija un honorario simbólico pero digno por caso (no necesariamente a tarifa de mercado completa, pero sí algo que cubra costos y tiempo básico). El financiamiento sería igualmente por el Estado. Otra modalidad es incentivar a grandes firmas o abogados sénior a inscribirse (quizá a cambio de reconocimiento público, premios de responsabilidad social, o créditos tributarios), para que asuman curadurías de manera rotativa, descargando así a los pequeños litigantes. Un Turno organizado profesionalmente también permitiría monitorear la calidad de las defensas de ausentes, corrigiendo el problema señalado doctrinalmente de la efectividad de dichas defensas.
3. Atribuir la función de curador ad lítem a la Defensoría del Pueblo o entes similares:
Dado que la Defensoría del Pueblo en Colombia ya tiene a cargo la Defensa Pública en materia penal, podría ampliarse su competencia a ciertos asuntos civiles. Se podría crear dentro de la Defensoría (o de las Personerías municipales) un Cuerpo de Defensores de Ausentes, conformado por abogados contratados o vinculados, que atiendan las designaciones de curador ad lítem. Esto convertiría la carga difusa actual en una carga institucional: el Estado asume directamente su obligación de brindar defensa a quien la requiera, en vez de delegarla obligatoriamente en particulares. Implicaría contratar un número determinado de abogados públicos adicionales, o reasignar algunos existentes en temporadas de menor carga penal hacia lo civil. Esta propuesta profesionaliza completamente el servicio: los defensores oficiales civiles trabajarían con la misma responsabilidad que un defensor penal público, recibiendo salario. La viabilidad depende de recursos, pero se puede empezar de forma focalizada (por ejemplo, defensores públicos para procesos civiles de ciertas materias como familia, o para grandes procesos colectivos con ausentes). Algunas voces académicas apoyan esta alternativa, señalando que la Defensoría ya cuenta con infraestructura administrativa que podría absorber esta función, garantizando uniformidad en la calidad de las curadurías y descargando al litigante particular.
4. Limitar la obligación gratuita a situaciones verdaderamente excepcionales:
Si no se elimina la figura actual, al menos podría reducirse su alcance. Por ejemplo, redefinir el tope de 5 procesos: bajarlo a un número menor (2 o 3) por año, o aclarar que son 5 en total por toda la carrera (no simultáneos, lo cual equivaldría a un máximo acumulado). Otra opción es graduar la obligación según la antigüedad o la carga del abogado: podría exonerarse de ser curador a abogados recién egresados en sus primeros años (para que primero consoliden su práctica remunerada), y también a abogados de la tercera edad o con alguna circunstancia especial. La ley podría decir que, pasado cierto número de años de servicio como curador (por ejemplo 10 años en listas), el abogado pueda pedir ser relevado. Expandir las causales de excusa es una reforma puntual de gran impacto: actualmente solo se excusa si el abogado ya tiene >5 defensas de oficio simultáneas; se propone permitir excusarse por razones como problemas de salud, embarazo, cargas familiares intensas, edad avanzada, ubicación geográfica distante, incompatibilidad de horarios, u otras situaciones que hagan oneroso asumir el caso. Por ejemplo, la literatura sugiere que no es justo obligar a una abogada en estado de embarazo avanzado a desplazarse y atender un juicio adicional gratuitamente, cuando esa circunstancia le impone ya una carga física y económica significativa; o un abogado que tenga una discapacidad, o que viva en un municipio alejado de la sede del juzgado (lo que implica mayores costos y tiempo). Introducir estas excusas en la norma daría flexibilidad y humanidad al sistema, asegurando que la carga gratuita no recaiga en quien realmente no puede soportarla. Siempre habrá otros colegas en mejor capacidad de asumirla. Esta reforma requeriría modificar el artículo 48 CGP para agregar dichas causales, y establecer un procedimiento sencillo para que el abogado invoque la excusa ante el juez, quien designaría a otro en tal caso.
5. Solicitar reembolso de honorarios al ausente vencido o al vencido temerario:
Otra modificación posible es cambiar la consecuencia económica al final del proceso. Si el curador ad lítem representó a un demandado ausente y el demandante ganó el caso, actualmente el demandante no paga honorarios de la contraparte (porque no hubo). Se podría instaurar que, en la liquidación de costas, se incluyan honorarios para el curador ad lítem a cargo de la parte vencida (sea el demandado ausente, o incluso el demandante si sus pretensiones no prosperaron). Esto actuaría como un desincentivo a la rebeldía maliciosa: un deudor demandado no podría “salirse con la suya” no compareciendo, sabiendo que igual, si pierde, tendrá que pagar lo que habría costado un abogado. Y del lado del abogado curador, le permitiría cobrar sus honorarios al final del proceso si su representado ausente resulta condenado al pago de costas. En los casos en que el ausente no tenga bienes o sea insolvente (lo cual es frecuente), este mecanismo no aseguraría el pago efectivo al abogado; por ello podría complementarse con el fondo estatal ya mencionado como garante subsidiario. Sin embargo, al menos en los casos donde sí hay recursos (p. ej. procesos que terminan con remate de bienes del ausente), el curador tendría derecho a que de lo producido se le pague como prioridad su trabajo. Esta propuesta requiere ajustar el régimen de costas procesales en el CGP (art. 365 y ss.), reconociendo expresamente al curador ad lítem dentro de los créditos de costas. Algunos países aplican reglas similares: por ejemplo, en ciertos estados de EE. UU. si un guardian ad litem es nombrado para un menor con patrimonio, sus honorarios salen de ese patrimonio; aquí sería extender la lógica a ausentes con patrimonio.
6. Mayor evaluación de la necesidad de curador en cada caso:
Podría contemplarse legislativamente una segmentación de los procesos elegibles para curaduría ad lítem. Esto significaría que no en todos los casos de ausencia se nombre obligatoriamente un curador, sino solo donde esté en juego un derecho fundamental del ausente o donde su indefensión pudiera causar una injusticia notoria. En casos de puro interés económico entre particulares, quizás bastaría con las garantías procesales básicas (publicar edictos, etc.) y si el demandado no aparece, el proceso sigue sin más. La presencia de un curador ad lítem en esos casos a veces solo retarda el proceso sin aportar una defensa real (como han señalado algunos doctrinantes). Una reforma normativa podría delimitar: por ejemplo, en procesos ejecutivos de mínima cuantía, no se nombra curador (para no demorar la ejecución); en cambio, en procesos de mayor cuantía o de familia (que afectan estado civil, patria potestad, etc.), sí nombrarlo. Esto reduciría el número de nombramientos totales, aliviando la carga global. Asimismo, exigir que antes de nombrar curador, el juez verifique ciertos extremos: que se agotaron serios esfuerzos de localización del demandado (así no se designa innecesariamente), o que no exista un apoderado oficioso ya. En algunos sistemas comparados, no se asigna abogado si el caso es sencillo o la contraparte tiene pocos medios de defensa sustantiva; aquí podría hacerse algo similar vía reforma al CGP en la parte de notificaciones o declaratoria de ausencia.
En cualquier escenario de reforma, es crucial acompañarla de medidas administrativas: llevar un registro transparente de cuántos casos gratuitos lleva cada abogado, hacer seguimiento a la carga que asumen, e incluso considerar reconocimientos no monetarios. Por ejemplo, podría otorgarse un certificado de servicio social jurídico a quienes actúen como curadores ad lítem, que sume puntos en concursos públicos o en evaluación de hojas de vida. Esto al menos daría un incentivo reputacional y profesional para asumir tales roles.
En conclusión, las alternativas existen y son viables.
La más garantista con los derechos de los abogados sería desplazar completamente la carga al Estado (remunerando a los curadores vía fondo o defensoría pública); otras más intermedias incluyen pagar parcialmente o reducir la exigencia y focalizarla. Lo importante es que cualquier sustitución del modelo actual se diseñe preservando el fin legítimo de acceso a la justicia: es decir, que ningún proceso quede sin resolver por falta de defensa del ausente. Las propuestas aquí delineadas logran eso, pero a la vez respetan la dignidad, igualdad y libertad de los abogados, compartiendo solidariamente el peso de la justicia gratuita entre un mayor número de actores. La reforma normativa en este sentido no solo evitaría futuras controversias de constitucionalidad, sino que fortalecería el sistema de justicia al tener abogados más motivados (al no sentirse explotados) y potencialmente mejorar la calidad de las defensas de oficio. Es, en esencia, avanzar hacia un Estado Social de Derecho más coherente, donde la solidaridad se ejerce sin abolir los derechos de quienes solidariamente contribuyen.
Referencias:
La presente investigación se sustentó en jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-083/14, C-369/14, entre otras), en datos estadísticos sobre la profesión legal en Colombia, en doctrinas especializadas, pronunciamientos de la Corte Suprema y estudios comparados de asistencia jurídica en otros países, los cuales fueron citados a lo largo del texto. Estos insumos permiten concluir que es constitucional y socialmente necesario revisar el numeral 7 del art. 48 CGP, para equilibrar la balanza entre el acceso a la justicia de los unos y los derechos fundamentales de los otros, logrando así una justicia verdaderamente justa y equitativa para todos.
🔵 Grupo Valencia Grajales Abogados | Experiencia que Protege tu Futuro Jurídico
¿Buscas más que un abogado?
En Valencia Grajales Abogados, obtienes el respaldo de un equipo de abogados litigantes y casacionistas expertos, con más de 23 años de trayectoria defendiendo los intereses de nuestros clientes en Colombia.
✔️ Servicio de Modelos Jurídicos Inteligentes: Bajo este servicio proyectamos tu demanda o contrato de acuerdo a tu caso específico en cuanto a lo sustantivo y procesal, aplicando nuestra experiencia en el litigio diario y fundamentando mediante jurisprudencia actualizada. Servicio desde $200.000
✔️ Seguridad Jurídica: Te acompañamos en cada etapa de tu proceso. Representación judicial como abogados para demandantes o demandados (personas y empresas).
✔️ Servicio de Conceptos y recomendaciones: Consúltanos si requieres de un concepto o recomendación profesional para tu caso. (Servicio para personas, empresas y abogados).
✔️ Análisis Jurídico Semanal: Entérate de las decisiones más relevantes de juzgados, tribunales y Altas Cortes, explicadas de forma clara en nuestras redes sociales. 👉 valenciagrajales.com
✔️ Servicios en casación (civil, laboral, comercial, familia, penal): Desde 2005, ayudamos a ampliar portafolios jurídicos y generar ingresos a colegas en toda Colombia. 🔎También servicios de revisión y recomendaciones a borradores de CASACIÓN. Elaboración de modelos de recursos extraordinarios de casación (modelos inteligentes para personalizar).
✔️ Asesoría a Colombianos en el Exterior y Extranjeros: Somos tu puente legal con Colombia. Representamos a colombianos y extranjeros en demandas y defensas en Colombia. Incluye Casación y Exequátur.
✔️ Alegatos y Recursos: Reforzamos tus alegatos, demandas y recursos. Bajo este servicio mejoramos tus alegatos o recursos basados en nuestra gran base de datos en las cuales alojamos la investigación y análisis semanal sobre la jurisprudencia que se emite semana a semana. y por supuesto aplicamos nuestra experiencia diaria en litigios,
✔️ Asesoría Jurídica Mensual Online: Servicio ideal para empresas modernas. Se ahorra tiempo y costos. Respuestas más rápidas y sin tiempo perdido en desplazamientos.
📲 CONTACTO WhatsApp +57 305 4183382 o WhatsApp web: https://acortar.link/xzxg0b
🌐 Conoce más 👉 valenciagrajales.com